Me mueve a escribir la soledad: la soledad de la ciudad, de la casa, los muebles, los objetos, la pluma misma. Es curioso, yo buscaba un cigarro y, sin embargo, tomé la bolsa y saqué la pluma, y aquí estoy ahora, sentada frente a la ventana del estudio viendo las olas que se estrellan contra las rocas del acantilado, dándole vida a las luces de la bahía.
Frecuentemente me siento aquí, me recargo en el marco de la ventana y veo y escucho el azote rabioso del agua. A veces las gaviotas vuelan sobre ella, dependiendo de la estación del año, y juegan entre la espuma que dejan las olas al retirarse. A esta hora en que la marea es más alta, Sobre todo con esta luna llena, el sonido es más claro, más transparente, más sereno. Durante horas he observado esas olas verdiazules y esas rocas de conformaciones irregulares que emergen como estalagmitas plagadas de choros o de lapas; otras son lisas o llanamente planas de color verde grisáceo.
Sin percatarme, estoy aquí pensando en Morente; en ese muchacho que llegó hace algunos meses a las doce del día, se paró en el marco de la puerta abierta y se me quedó mirando a las piernas mientras yo leía el periódico en la sala. Titubeó un poco antes de decidirse a hablarme; después entró nervioso y me dijo simplemente “haló” mientras se sentaba junto a mí.
—Me acabo de pasar a la casa de junto —me dijo después de un rato de observarme—; es agradable este lugar —agregó.
Yo lo miraba sonriente a los ojos, unos ojos redondos y profundos de largas pestañas como jamás las había visto, y lo miraba moverse de la silla al ventanal y del ventanal a la silla.
—No me he presentado —dijo después de diez minutos de haber entrado y haber estado hablando y dando vueltas por el cuarto—, me llamo Morente y soy de Tijuana; vine a estudiar ciencias biológicas.
Por primera vez le contesté. Extendí la mano y le dije:
—Mucho gusto. Soy Marina, de Mexicali.
Sonrió alegre cuando escuchó mi nombre; se paró de nuevo frente al ventanal mirando las olas y repitiéndolo.
Yo empecé a reír como una niña.
—¡Qué lindo nombre —decía—, me fascina!
—Sí, seguramente, te encanta… Es más: te enloquece —le contesté burlándome de su cursilería.
—Sí: me enloquece —aclaró seriamente mirándome de fijo; luego cambió de tono y me invitó unas cervezas.
—Tengo que estudiar —contesté—. Presentaré un examen el viernes próximo.
—Bueno, todavía tienes tiempo para prepararlo. Podemos celebrar, ¿no?
—¿Celebrar…? —pregunté sorprendida.
Sin darme tiempo para reaccionar, contestó.
—Mi llegada…
Como no dije nada, concluyó.
—¡Perfecto!, entonces, voy por las cheves. ¿Qué te parece?: sol, calor, cerveza y mucho tiempo para platicar. ¿Qué más te puedo ofrecer?
Reí de nuevo. Durante algunos minutos no alcancé a salir de mi asombro y como boba miraba sus piernas mientras salía corriendo, y pensaba en sus brazos desnudos que se perdía en un carro deportivo completamente destartalado. Era robusto. Tenía un cuello firme y rígido, la espalda ancha y triangulada y unos brazos…, unos brazos parecidos a los de un cargador del muelle, torneados y fuertes, con las venas marcadas en los músculos y unos vellos intensamente rubios por el sol.
Morente regresó una hora después. No solo había comprado cervezas, sino carne, carbón, verduras y tortillas de harina.
—¡Vamos a festejarlo en grande! —decía emocionado—; en mi terraza tengo asador y unas sillas plegables.
Permanecimos durante varias horas en su terraza platicando y observando el horizonte marcado por el océano, jugamos backgammon y después nos fuimos a correr por la playa y a agarrar choros al acantilado. Morente se reía de mí al darse cuenta de que nunca me había atrevido a bajar por él.
—¡Marina! —decía—, ¡eres marina y tienes miedo de unas simples olas! ¡Si en realidad conocieras el océano, esto no te asustaría!
Pero a mí me ardía la espalda quemada cuando sentía los latigazos del agua y su espuma, y el miedo me invadía con el jalón de las olas que se alejaban como tratando de arrancarnos de las piedras; pero me sentí protegida cuando me di cuenta de la fuerza de sus brazos que me condujeron de nuevo hasta la cima.
Allí nos tiramos a contemplar el horizonte marcado por el océano, y ese sol anaranjado y caluroso que se ponía frente a nosotros.
La espalda musculosa de Morente brillaba con la luz de la luna. El oleaje, ahora sereno, a nuestros pies nos arrullaba. Me sentía laxa y a la vez agitada; mis muslos se contraían y el corazón brincaba dando maromas en mi pecho. Sentía como que me faltaba el aire bajo su cuerpo que me hundía en la arena. Sin embargo, me sentía feliz a pesar de las punzadas de mi vientre. Empecé a reír cuando me sentí penetrada. Era un dolor casi indefinible. Me imaginé globo rasgándose en el aire. Minutos después, nos quedamos quedos: nuestra respiración atenuaba. La visión suspendida en la negrura descubrió el aura de la luna. Morente era un regalo del océano que, por instantes, mojaba nuestros pies haciéndonos experimentar escalofríos. Morente visión, fantasma, aparecido; Morente idealizado, deseado, perseguido; Morente materializado en ser, en hombre, en infinito me miraba desde la profundidad de sus ojos, de esos ojos de color indefinido, cuya tonalidad cambiaba de acuerdo con las posiciones de la luna. Era como ver el océano o un caleidoscopio de configuraciones de algas y piedras marinas. Su respiración me remitía al estrellarse de las olas que aún escucho desde mi ventana. Sentí miedo y se lo dije.
—¡Miedo…? ¿de qué? —me preguntó extrañado.
—De que te vayas —contesté sin pensarlo—, de que así como llegaste, desaparezcas.
—Soy del mar —respondió y se quedó como dormido—. Soy del mar —repitió murmurando—, y algún día regresaré a él: me iré caminando, luchando contra la marea, y me clavaré con esa luna cuando sea lanzada por el cielo para hundirme con ella.
Y entonces sí se quedó dormido.
Nos despertó la llovizna. Las gaviotas caminaban a nuestro paso sin prestarnos atención. Nuestros cuerpos se desperezaban y estiraban sedientos y olorosos a sal. Nos levantamos húmedos aún. Tomamos la bolsa con los choros y caminamos despacio. Llegamos a la casa invadidos de alegría y optimismo. Lavamos los choros y los pusimos a cocer y, sin ponernos de acuerdo, empezamos nuestro día como si nos conociéramos desde mucho tiempo atrás, como si toda la vida hubiéramos vivido allí, y pasaron los días en la cotidianeidad de un matrimonio tan ancestral como la vida misma.
Fue a la semana siguiente cuando vinieron Marco y Antonio, dos alumnos míos, a invitarnos a una excursión a Maneadero. La idea era visitar La Bufadora y después acampar un poco más al sur para pescar y entretenernos el fin de semana. Al principio, yo decidí no ir porque tenía que presentar varios exámenes y la llegada de Morente me había retrasado los días de estudio; pero después decidí que visitar La Bufadora con él sería lo mejor que podría sucederme, ya que no había nadie en el mundo que apreciara más el mar. Hasta parecía parte de él: cada vez que lo tocaba sentía su piel musgosa entre mis dedos y su transpiración salada me atraía terriblemente. Cuando dije que los acompañaría hasta La Bufadora, Morente bailó como un niño que acababa de recibir su juguete favorito. Si mal no recuerdo, o si la memoria no me engaña, atravesó la terraza y saltó a la suya emocionado con la idea de ir a Maneadero. Dio tres brincos después de saltar la pequeña barda. Yo veía sus tenis danzar de un lado para otro y a las listas de sus calcetas formando ondulaciones en el aire. Entró a su casa corriendo y gritando que me amaba; que me amaría desde donde estuviera. Yo también subí a mi recámara, para cambiarme de ropa, corriendo las escaleras, y mis alumnos se quedaron esperándonos en la sala. Salimos a las nueve de la mañana.
El día estaba deslumbrante. La claridad del cielo nos hizo disfrutar de la vista de la bahía con sus catamaranes y las montañas. Entonces me sentí contenta por haberme decidido a ir, y hasta pensé que sería mejor estudiar después de relajarme con el viaje. Hasta entonces comprendí por qué mis alumnos preferían pasear en lugar de encerrarse a leer antes de los exámenes. Hacía calor y el aire sofocaba un poco. Durante el trayecto, manejé en silencio. Morente cantaba. Medité en que ninguno de los dos se había preocupado por hablar de algo más que no fuéramos nosotros mismos. Quizás si le hubiera dicho que tenía un hijo casi de su edad, se habría asustado, y hasta ese momento yo no había reparado en ello, porque, aunque él me insistía en que me amaba, yo lo tomaba con distancia. Pensaba que no duraría mucho. A él parecía preocuparle sólo el momento; sin embargo, yo no sentí miedo, pues desde que Morente llegara, yo había empezado a redescubrir en mí una serie de detalles olvidados por completo. De hecho, hasta entonces no había pensado en Felipe, mi hijo, a quien veía dos o tres veces por semestre. Me daba cuenta de que me había vuelto demasiado egoísta y no pensaba sino en mis exámenes y mis clases y mis costumbres de viuda solitaria. Hasta entonces me daba cuenta de que me hallaba en una especie de campana de cristal que me aislaba del resto de los míos, empezando por mí misma.
Mis alumnos llegaron primero. Cuando los encontramos se hallaban felices empapándose con la lluvia que caía del chorro de La Bufadora, saludando a una foca que nadaba frente a las rocas. Algunos niños reían y otros lloraban ante la fragmentación del agua precedida de un imponente rugido. Ahora me agradezco el haberme decidido a ir y olvidado por completo de los exámenes del doctorado y de los cursos de la universidad.
La memoria se me borra por instantes: estuve tan sumergida en mí misma ese día, que sólo recuerdo el bufido del agua y la corriente arremolinada. Y a él.
Nos despedimos cerca de las cuatro. Morente y mis alumnos tendrían que manejar todavía más al sur y acampar, y no quería que los sorprendiera la noche, así que sólo comimos unas tostadas y unos tacos de pescado antes de salir de allí. De regreso, medité en la soledad después de diez años. Ya ni recordaba que alguna vez hubiera vivido acompañada. Desde que muriera Heriberto, no me había interesado en compartir con alguien mis pensamientos. Sólo había vivido con Felipe, quien tampoco parecía preocuparse por la ausencia del padre. Los dos lo habíamos tomado con calma, como si Heriberto hubiera salido a comprar cigarros o tortillas y la muerte nunca hubiera estado entre nosotros. Simplemente no volvimos a tocar el tema, y nos encerramos en el tiempo y el espacio que nos pertenecía y, cuando crecimos los dos, cada quien tomó su rumbo sin reproches, sin llantos, ni lamentos. El día en que Felipe partió, tomé unas castañuelas y me puse a tocarlas. El sonido seco producido por las maderas me acompañó durante algunos días, y después vino un largo silencio… ¡El silencio!
Al día siguiente, por la tarde, Marco y Antonio regresaron sin Morente. Habían estado tomando cerveza y cantando toda la noche alrededor de una fogata y, en la madrugada, ya para ocultarse la luna, Morente dijo que iría a caminar. Marco y Antonio se metieron a la casa de campaña y no despertaron sino hasta el mediodía. Pero Morente ya no regresó. Lo más curioso es que sus cosas tampoco estaban.
En un principio, pensaron que los habrían asaltado durante la mañana; pero todo, excepto las cosas de Morente, estaba intacto. Ni siquiera existían pruebas de que alguien, incluso él, hubiera estado junto a ellos. Hasta pensaron que habrían soñado y me hicieron repetirles paso por paso lo que habíamos hecho el día anterior para convencerse de que no estarían alucinando.
Entonces no pude tomarlo con calma. Entonces la campana se agrietó hasta reventar. Entonces empecé a gritar desde el estómago y a llorar y a dar vueltas por la casa jalándome los cabellos. Entonces la angustia subió desde mi vientre hasta mis pechos y los pulmones dejaron de caber en parte alguna. Entonces sí sentí coraje y rabia e impotencia. Entonces sí supe lo que eran la soledad y silencio. Entonces, pensamiento y cuerpo entraron en un choque convulsivo totalmente fuera de mi control, y yo me veía, como lo hago ahora, desde lejos, completamente trastornada y fuera de mí, alejándome como lo hacen las olas del acantilado que escucho desde mi ventana.
—No es posible —decía Marco tratando de controlarme—, Morente nos ha jugado una broma de mal gusto.
—Pero, ¿a qué horas regresaría por sus cosas? —se preguntaba Antonio—; no traía carro, ¡cómo pudo cargarlas!: llevaba equipo muy pesado. En la bolsa faltaba el salmón, y aún estaba cerrada con papel engomado… Soñamos… Fue un sueño colectivo…
—Un sueño colectivo —repetía Marco intrigado y muy poco convencido—… Sí, un sueño colectivo.
Lo buscamos durante días enteros. Con equipo especializado rastrearon la costa para ver si no se habría enredado entre las algas, y mis compañeros de ciencias marinas bucearon por debajo de las rocas por donde se le había visto por última vez. La policía inspeccionó el terreno para ver si mis alumnos no lo habrían enterrado. Nada: el cuerpo de Morente nunca apareció y nadie vino a Ensenada a reclamarlo. Yo fui a Tijuana tratando de localizar a su familia; pero ésta no existía.
El primer domingo del mes siguiente, cuando vino el dueño de la casa a cobrarme la renta, le pregunté lo que sabía sobre el inquilino que había ocupado la casa vecina. Él me miró extrañado.
—La casa no ha sido alquilada en seis meses, señora —me contestó.
Naturalmente, no le creí, y después de pagarle la renta me fui a hurgar por la terraza de Morente; pero estaba intacta, con el polvo y la maleza de seis meses: no encontré el más mínimo indicio de que la casa hubiera sido habitada, ninguna huella de Morente en el piso o las paredes; ningún rastro mío o de sus cosas personales. Hasta llegué a creer que realmente había sido un sueño, un sueño maravilloso que me había gustado tanto que yo quería que fuera verdadero.
Después de las últimas declaraciones, tuve que irme a Mexicali a visitar a mi familia y a descansar por la tensión de la búsqueda. Llorar no podía, reír tampoco: la ausencia de Morente me había sumido en la indiferencia: perdí el gusto por sentir, oír y oler, y mi casa me chocaba porque estaba sola con su presencia empapando las paredes que empezaron a cubrirse de musgo entre amarrillo y verde. Había llegado a aborrecer tanto el mar, que Mexicali me inspiraba cierto placer morboso con su imagen de océano desecado, con esa aridez marina tan suya y ese sol despiadado que absorbía los líquidos al grado de robarnos el sudor…, y el llanto. Aunque después descubrí que no tenía caso llorar, porque me di cuenta de que no había sido un sueño, y que Morente había estado, efectivamente, allí…, porque todavía conservo sus huellas en mi cuerpo y aún percibo su olor salado y húmedo, y siento su presencia en el ventanal de la sala y en mi cama, y su respiración en esas olas verdiazules que se estrellan contra las rocas del acantilado…
MORENTE | Rosina Conde
Rosina Conde (Mexicali, 1954) es una escritora, editora y profesora mexicana. Sus padres, músicos y compositores, le inculcaron desde joven el amor por la poesía y la música. Conde comenzó a escribir canciones y cuentos a los seis y nueve años, respectivamente. Más tarde, durante su adolescencia, desarrolló su amor por la lectura, especialmente por las obras de Jean-Paul Sartre, Honoré de Balzac, Leo Tolstoy y Anton Chekhov. Estudió Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo una Maestría en Literatura Española de la misma institución.
Conde es cofundadora del programa de Licenciatura en Escritura Creativa en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Abrió su primera editorial independiente, Panfleto y Pantomima, donde publicó su primer cuento, «De infancia y adolescencia», en 1982. También fundó otra editorial independiente, Desliz Ediciones, que publicó su último libro, «Poemas por Ciudad Juárez», en 2016. Esta obra retrata la violencia que mujeres y otras personas experimentan en esta ciudad.
Conde ha ganado varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Literatura «Carlos Monsiváis» (otorgado por el XVI Encuentro Hispanoamericano de Escritores «Horas de Junio» en 2010), el Río Rita 1990 en Literatura (otorgado por el XII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en 1989), el Premio «Gilberto Owen» en la categoría de cuento (1996), la Medalla al Mérito Literario «Abigael Bohórquez» (XXVI Jornadas Binacionales Literarias Abigael Bohórquez, 2017) y una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Además de su trabajo como escritora, Conde también es una respetada profesora y editora. Ha publicado 22 libros de varios géneros literarios, incluyendo cuentos, teatro, ensayos, novelas y poesía.
_______________________________________________________
Foto: Ían Monroy Galindo vía Wikimedia Commons
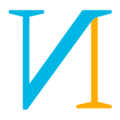
Sentí que leía a Cortázar en este cuento. Creo que eso basta para decir que la calidad y belleza de este texto es excepcional. 👏👏👏👏
Es un cuento excepcional, Kevin. Gracias por tu comentario.